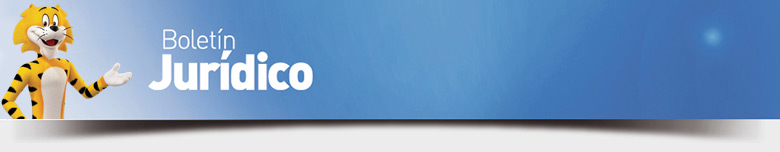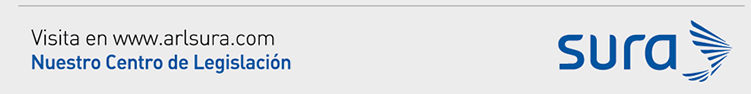|
Por: Juliana Polo Vargas
Analista Dirección de Seguridad Social, Gerencia de Bienestar y Entorno Legal
Después de más de 20 años de haber sido expedida la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad Social en Salud colombiano ha sido foco de múltiples cuestionamientos y por ello no resulta nuevo afirmar que el panorama de la reforma de la que tanto se ha hablado, sea bastante incierto.
Desde diferentes sectores se consideró necesaria la expedición de una ley estatutaria que definiera un marco específico capaz de determinar las reglas de juego para reformar de manera estructural el sistema, en consonancia con los principios de un Estado Social de Derecho. De ahí que mediante comunicado de prensa No. 21 del 29 de mayo de 2014, la Corte Constitucional haya informado haber culminado la revisión de constitucionalidad del Proyecto de Ley Estatutaria “Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones”.
No obstante, a más de 2 meses de la expedición de tal comunicado de prensa, no se conoce el texto oficial de la ley y la misma no ha sido sancionada ni publicada.
A ello se le suma el hecho de haber sido archivado el polémico proyecto de ley ordinaria que paralelamente se encontraba en trámite legislativo en el Congreso.
A pesar de tratarse de una ley estatutaria que por su naturaleza y contenido exige un desarrollo normativo posterior, esta disposición ya declarada constitucional por parte de la Corte abarca temas importantes para el sector:
En primer lugar, consagra de manera expresa la salud como un Derecho Fundamental. Ello había sido desarrollado en la práctica desde hace varios años a partir de una construcción jurisprudencial y no por disposición o conceptualización como tal desde la Constitución, pues ésta define la salud como un servicio público obligatorio y no como un derecho. No obstante, se consideró que la salud continuaba siendo inequitativa y sujeta a consideraciones administrativas, políticas y económicas que terminaban limitando su garantía o efectividad, razón por la cual se elevó a la categoría de Derecho Fundamental, autónomo e irrenunciable.
En virtud de ello, se definió que el mismo “comprende el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud” bajo la indelegable dirección, supervisión, organización, regulación, coordinación y control del Estado.
Adicionalmente, se tiene que el proyecto de ley estatutaria buscaba un marco de sostenibilidad fiscal estableciendo como obligación del Estado la de adoptar la regulación y las políticas indispensables para financiar de manera sostenible los servicios de salud y garantizar el flujo de recursos para atender de manera oportuna y suficiente las necesidades en salud de la población. Este aparte fue declarado condicionalmente exequible por la Corte bajo el entendido que dicha sostenibilidad fiscal no puede comprender la negación a una prestación eficiente y oportuna de todos los servicios de salud que requiere el usuario por considerar que es un deber social del Estado asegurar el acceso de las personas a la red hospitalaria y su financiación.
Básicamente, y al no poderse justificar una negación de servicios eficiente y oportuna bajo tal perspectiva, con tal argumentación se deja prácticamente sin efectos la sostenibilidad financiera que pretendía establecer el proyecto de ley.
|